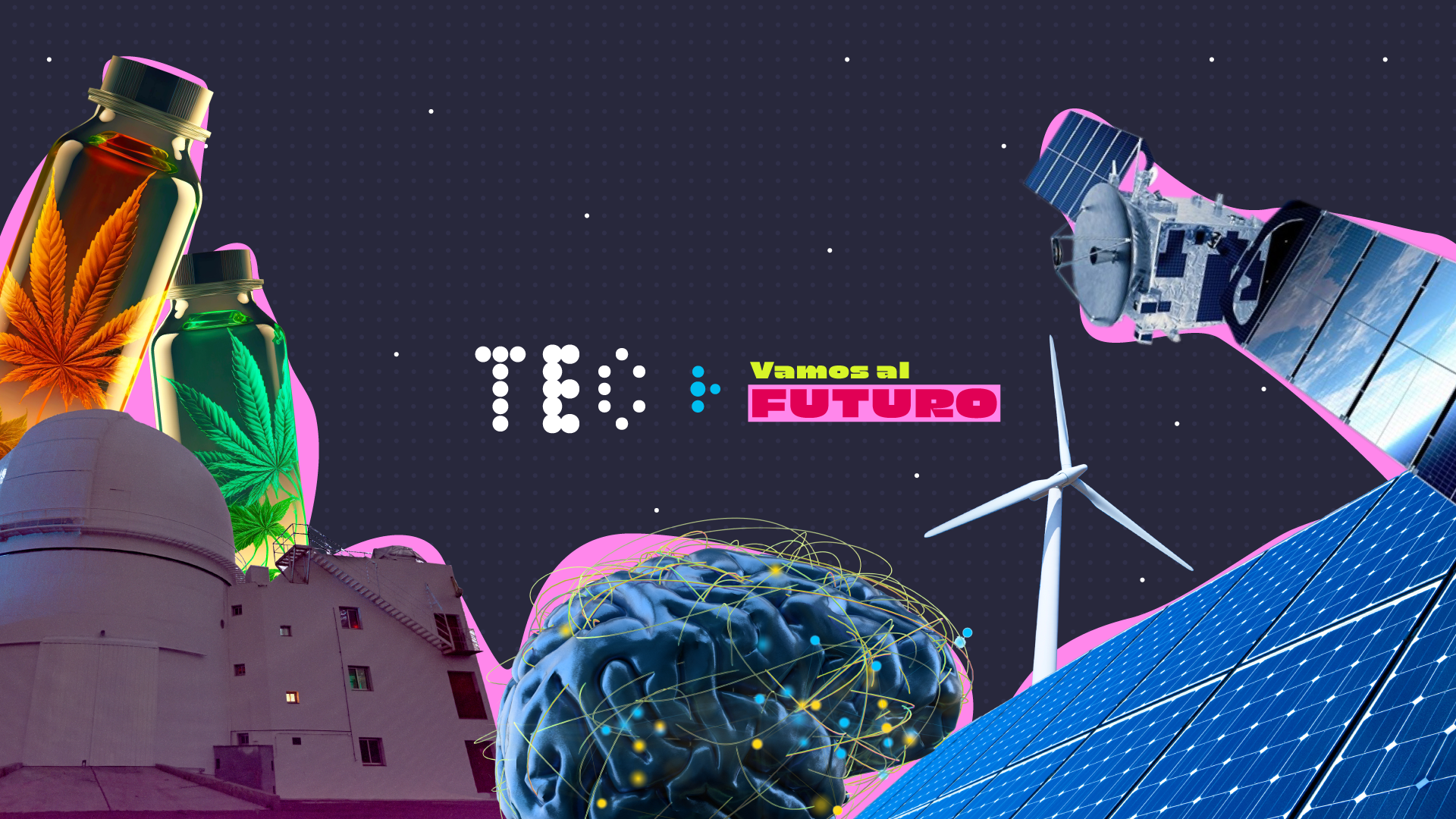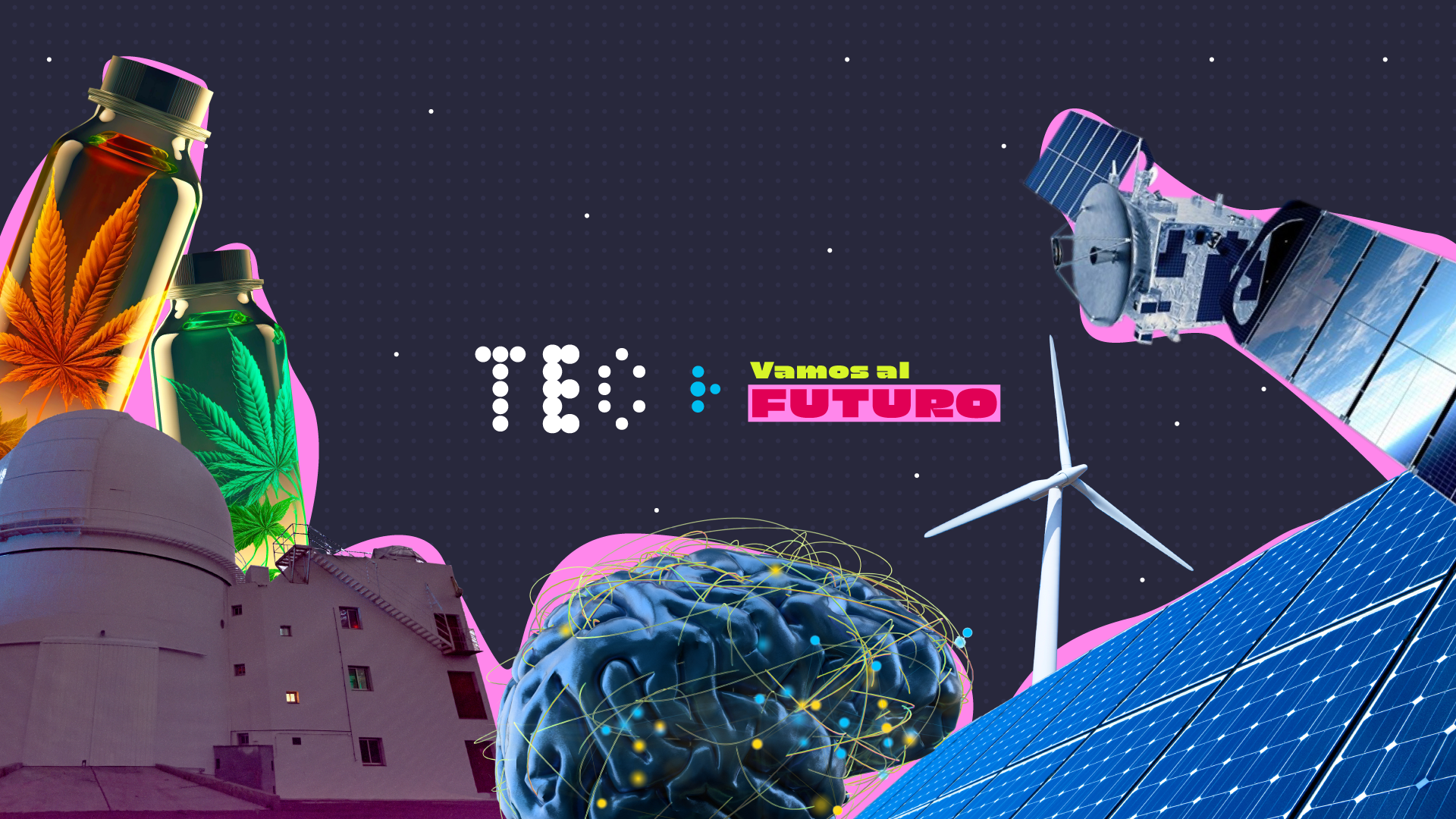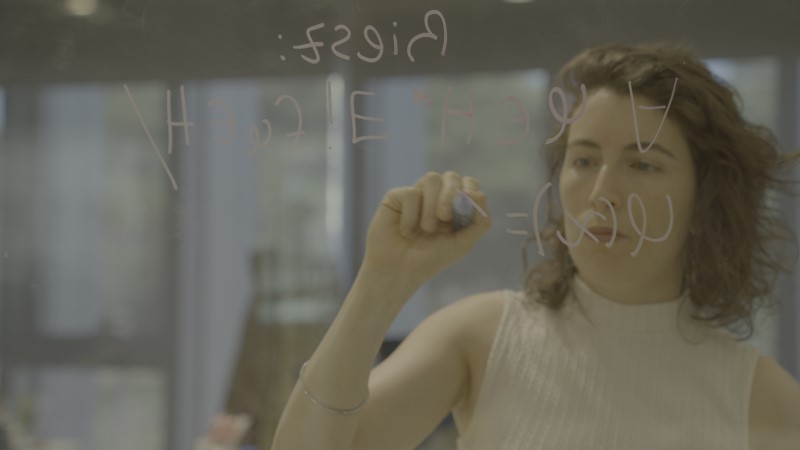POR Luciana Mazzini Puga para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
POR Luciana Mazzini Puga para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Científicos y científicas de todo el mundo plantean la implementación de una tecnología que permitirá ganar tiempo. Beneficios y riesgos.
Según los últimos informes de la ONU, la temperatura global no debe superar los 1,5ºC para evitar así el empeoramiento de la crisis climática y sus consecuencias ambientales catastróficas. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a que, a final de siglo, el aumento de la temperatura será de 2,8ºC. En este contexto, científicos y científicas del mundo estudian instalar una especie de “media sombra” alrededor del planeta para que la radiación solar que llegue sea menor y, así, enfriar la Tierra. En Argentina, esto es investigado por la doctora en Ciencias de la Atmósfera Inés Camilloni (UBA), que afirma a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ: “En 10 o 15 años este proyecto estará listo para ser enviado a la estratósfera, pero eso hablaría muy mal de nosotros como humanidad. Quiere decir que no hicimos nada para frenar el calentamiento global”.

La “media sombra” consiste en inyectar en la estratósfera (mediante aviones que alcancen los 20 km de altura) millones de partículas que disminuirían la energía solar que ingresa al planeta en un 1 o 2 por ciento. La idea es replicar el efecto de erupción volcánica: “Cuando se produce la erupción, se liberan cenizas que llegan a esta capa de la atmósfera y tapan la luz solar. Por eso es que parece que está nublado o más oscuro. Llega menos radiación”, explica Camilloni.
La investigadora de Conicet cuenta que aún no está definido cuál será la sustancia que compondrán las partículas de la “media sombra”. Los volcanes liberan azufre “pero no podemos utilizarlo porque daña la capa de ozono, entonces seguimos estudiando cuál es el mejor material”.
Para que pueda definirse la sustancia, será necesario que se realice un experimento de campo. Esto es lanzar una sustancia a la estratósfera para evaluar, por ejemplo, las transformaciones químicas que suceden o cómo se dispersan las partículas. Camilloni detalla que hasta ahora se ha estudiado el azufre justamente porque se sabe cómo funcionan las erupciones volcánicas, pero se definirá el elemento a enviar una vez que se realicen los experimentos.
Una de cal y una de arena
La media sombra lograría bajar la temperatura del planeta y, en consecuencia, las olas de calor y las lluvias intensas podrían ser menos frecuentes. No obstante, los riesgos existen puesto que se alteraría el promedio de los ciclos del agua, al hacer que llueva más en unos lugares y menos en otros.
“En los lugares que son secos o semiáridos llovería todavía menos y los riesgos en los ecosistemas, los alimentos y la salud humana podrían ser muy grandes. Otro gran problema es si hubiese una erupción volcánica a la vez que está instalada esta media sombra: se generaría un sobre-enfriamiento y afectaría el equilibrio de los ecosistemas y la producción de alimentos”.

Además, un obstáculo que se presenta en esta posible instalación de la media sombra es que debe ser sostenida en el tiempo y en todos los lugares del planeta. Camilloni lo manifiesta de esta manera: “No se puede dejar de enviar esta partículas de un día para el otro porque generaría un aumento de la temperatura muy rápido. Asimismo, si no hubiera un sistema de gobernanza en todo el mundo y esto lo implementara un país en una zona puntual del planeta, habría problemas porque sería una parte del mundo que estaría ‘tuneando’ la temperatura global, decidiendo cuánto se enfría a la Tierra y con afectación a todos”.
En definitiva, todos los gobiernos deberán estar de acuerdo no solo en cuanto a colocar la media sombra, sino también en cómo se hará frente a los efectos perjudiciales, si los llegara a haber. Será una discusión mundial que deberá darse en caso de que se busque implementar esta tecnología.
El impacto en Sudamérica
La especialista indaga sobre cuáles serían los posibles impactos de la aplicación de estrategias de la geoingeniería solar en Sudamérica. En este sentido, subraya que si bien podría bajar la temperatura del planeta, se produciría un sobre-enfriamiento en algunos lugares.
También, se alterarían las lluvias. Por ejemplo, en la zona más alta de la Cuenca del Plata (la cual atraviesa los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y donde se origina gran parte del caudal de algunos ríos, como el Paraná y el Uruguay) tendería a llover un poco menos. Mientras que, en su zona más baja, tendería a llover un poco más.
“En promedio, los caudales de poca agua aumentarían. Esto no sería un efecto negativo ya que no habría déficit, pero también se incrementarían aquellos que manejan grandes porciones de agua y crecerían los riesgos de inundaciones”, agrega Camilloni. En una misma región, puede haber tanto efectos negativos como positivos, por lo que faltan investigaciones para tomar una decisión, en caso de que se decida llevar adelante este proyecto.
De todas maneras, sentencia: “No es una solución al cambio climático. Estamos actuando sobre un síntoma y no sobre la causa raíz del problema que tiene que ver con la generación del petróleo, del carbono y del gas. Ni siquiera es una alternativa, es una estrategia más para actuar sobre la crisis climática porque no estamos haciendo lo suficiente”.
Fuente: Agencia de Noticias Científicas UNQ