 POR la Lic. Mercedes Pastorini y el Lic. Federico Fuchs para Ciencia Anti Fake News
POR la Lic. Mercedes Pastorini y el Lic. Federico Fuchs para Ciencia Anti Fake News
¿A dónde quedó nuestra cola?
Cuando pensamos en una persona, cualquier ser humano, solemos imaginarnos un ser vivo que camina sobre dos piernas, erguido gracias a una columna vertebral, dos brazos con cinco dedos en cada mano y que se sostiene en equilibrio por los cinco dedos en cada uno de los pies. Puede que usted tenga recuerdos de la escuela, cuando estudió evolución y cómo llegamos a ser el homo sapiens que somos hoy en día. ¿Por qué tenemos cinco dedos en cada pie?, ¿Por qué nuestra columna vertebral se compone de 26 vértebras?, ¿Algún día ocurrirá que desaparezca nuestro dedo chiquito del pie?, ¿Cómo nos vamos a ver los homo sapiens en el futuro lejano?

Empecemos por ponernos de acuerdo con un concepto central…. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ‘evolución’?
La forma moderna de entender el fenómeno de la evolución suele atribuirse a Charles Darwin (Carlos Darwin para los amigos), a partir de la publicación de su libro El Origen de las Especies en 1859. La realidad es que la teoría de Carlos no salió de un repollo, los aportes de autores como Malthus, Lyell, De Candolle y Lamarck, entre otros, hicieron posible que alcancemos los conocimientos que tenemos hoy del tema. Ellos observaron que una población aumentaba cuando sus individuos se reproducían hasta llegar a un punto en donde empezaban a faltar recursos; la falta de recursos los obligaba a competir entre sí y, como éstos no eran todos iguales sino que presentaban variabilidad, algunos resultaban más aptos para sobrevivir y reproducirse que otros. A ese proceso lo llamaron selección natural.
Por ejemplo, dentro de un grupo de venados podría haber algunos que tengan músculos más grandes que otros, y eso les daría la habilidad de correr más rápido y escapar de sus depredadores. Esto generaría que entonces ese grupo de venados tenga más chances de sobrevivir que el resto y, por lo tanto, sean los que dejen descendencia. Como resultado, en un futuro, las próximas generaciones de venados tendrían esta característica que les da ventaja.
Ahora… ¿Esto pasa siempre y en cualquier circunstancia? Bueno, no. En realidad lo que permite que suceda esta “supervivencia de los seres más aptos” es el ambiente en el que viven. Si los venados se encontraran en un ambiente sin depredadores, daría igual la rapidez al correr y entonces la supervivencia pasaría por otras características, como, por ejemplo, la tolerancia al hambre o preferencias al momento del apareamiento.
En el caso de los seres humanos, tenemos la capacidad de modificar el contexto que nos rodea, lo que nos ha permitido disminuir las condiciones que limitan quienes sobreviven y por lo tanto que podrían afectar nuestra población. Comodidades como el agua potable, las vacunas, tratamientos médicos, la producción de alimentos o la falta de depredadores permite que no tengamos que adaptarnos a ciertas limitaciones. Esto podría dar lugar a otro tipo de problemas, como la superpoblación, algo que de hecho sucede pero que dejaremos para discutir en futuras columnas.
Entonces, ¿vamos a mantenernos iguales por los siglos de los siglos?
No precisamente, dado que nuestra habilidad para hacer que el contexto se adapte a nosotros en vez de nosotros al contexto es amplia pero no infinita. Tanto bacterias como virus seguirán existiendo, también el cambio climático y muchos otros condicionantes que pueden impactar sobre nosotros. Resulta muy difícil, por no decir imposible, predecir con exactitud nuestro futuro evolutivo; sin embargo, sí podemos analizar algunas inquietudes populares.
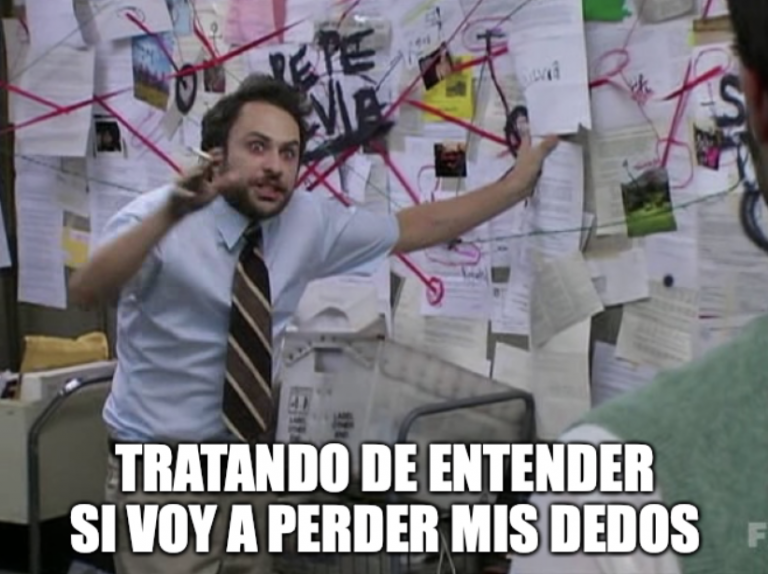
¿Cuántas veces oyó decir que vamos a perder nuestro dedo meñique del pie? Noticias en radio y televisión, charlas de sobremesa o textos en redes sociales asegurando que en cualquier momento empezarán a nacer personas sin dedos meñiques de los pies porque ya no tienen el uso de pinza de tiempos prehistóricos. La idea en el imaginario colectivo que sostiene que lo que no se usa, se pierde, suele atribuirse a Lamarck. Las ideas de Lamarck (y otros autores de la época) se basaban en que el entorno creaba en los seres vivos una necesidad de cambiar y luego estas modificaciones eran heredadas por su descendencia. Volviendo al ejemplo de los venados, esto significaría que los individuos más lentos mejorarían en vida sus músculos para poder correr más rápido y evitar ser comidos, y que esa característica sería transmitida a su progenie. Hoy en día, estas ideas se encuentran desplazadas frente al pensamiento “darwiniano”, dada la abrumadora cantidad de evidencia que soporta a este último por encima del anterior. Existe, sin embargo, una rama de la biología en donde ciertos postulados “lamarckianos” han sido revalorizados, llamada epigenética. Veremos más al respecto en futuras columnas.
 Por otra parte, si bien no parece probable que vayamos a estar perdiendo dedos en un futuro cercano, sí se ha encontrado evidencia que sugiere que hace no tanto tiempo perdimos… la cola. Un trabajo preliminar publicado recientemente describe las que podrían ser las bases moleculares que explican por qué los humanos (y otros homínidos) no tenemos cola. En esencia, la culpa parece ser de una mutación en un gen llamado TBXT. En criollo, esto quiere decir que hubo un cambio en nuestra información genética que por razones desconocidas resultó favorecedora para nuestra especie. Los autores especulan con que la pérdida de la cola haya beneficiado la movilidad para un estilo de vida que se alejó de la altura de los árboles.
Por otra parte, si bien no parece probable que vayamos a estar perdiendo dedos en un futuro cercano, sí se ha encontrado evidencia que sugiere que hace no tanto tiempo perdimos… la cola. Un trabajo preliminar publicado recientemente describe las que podrían ser las bases moleculares que explican por qué los humanos (y otros homínidos) no tenemos cola. En esencia, la culpa parece ser de una mutación en un gen llamado TBXT. En criollo, esto quiere decir que hubo un cambio en nuestra información genética que por razones desconocidas resultó favorecedora para nuestra especie. Los autores especulan con que la pérdida de la cola haya beneficiado la movilidad para un estilo de vida que se alejó de la altura de los árboles.
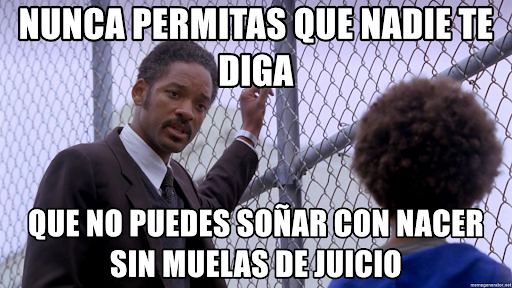
Para saber cómo seremos en algunos miles o millones de años (así de largos son los tiempos de la evolución), tendremos que esperar. Sin embargo, hay mucho para seguir aprendiendo respecto de cómo somos hoy en día. Para eso… ¡te esperamos en nuestra próxima entrega!
Fuente e imágenes: Ciencia Anti Fake News.
Imagen principal: www.freepik.es



 POR María Ximena Perez para
POR María Ximena Perez para 

