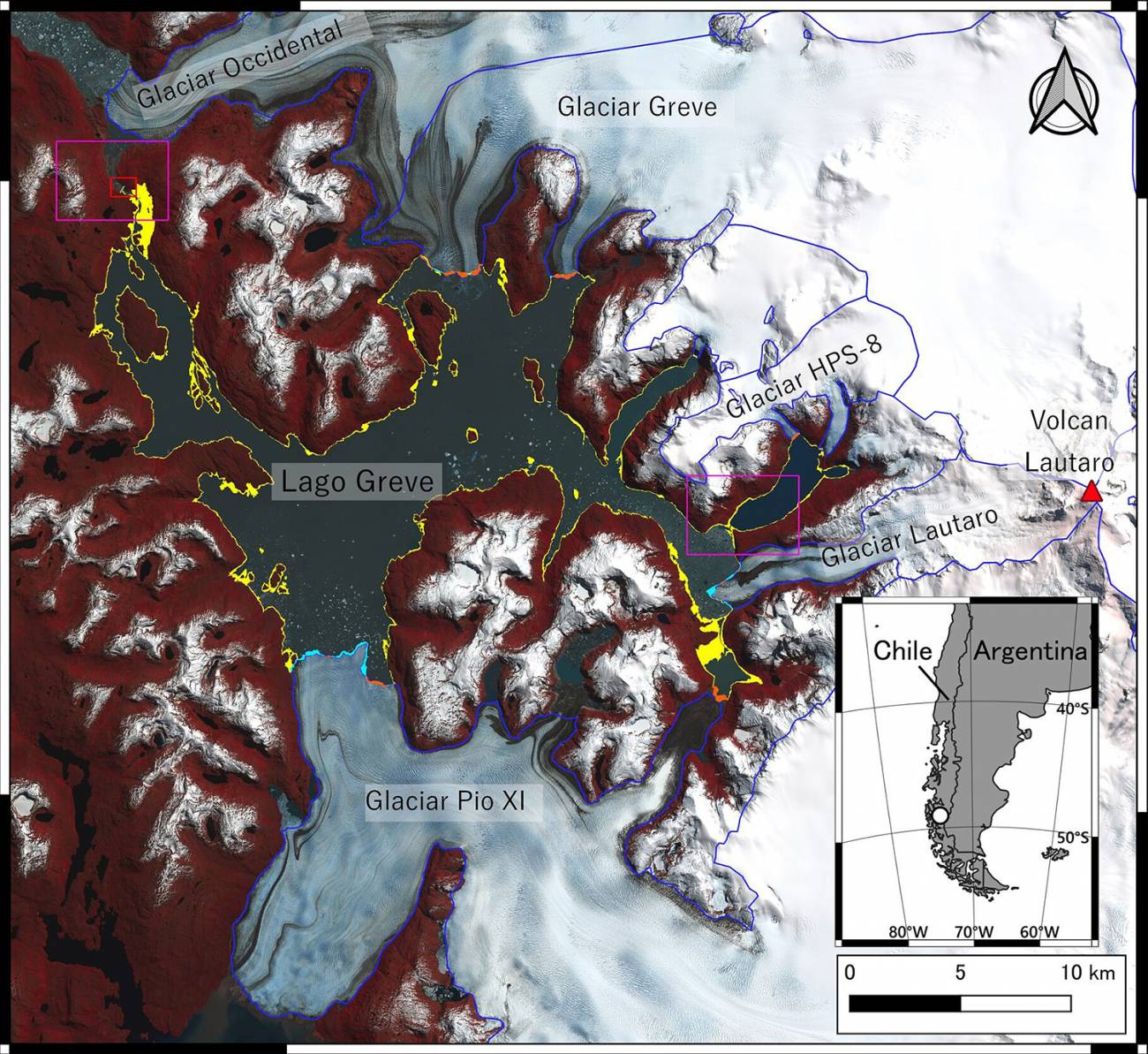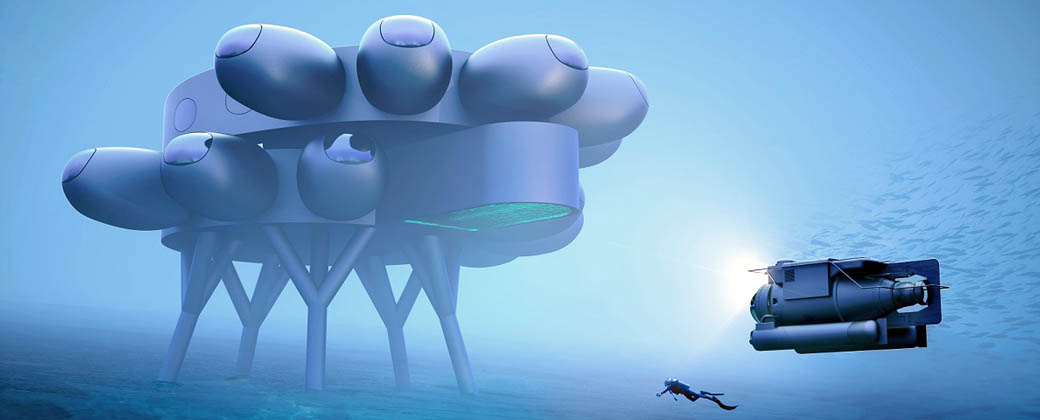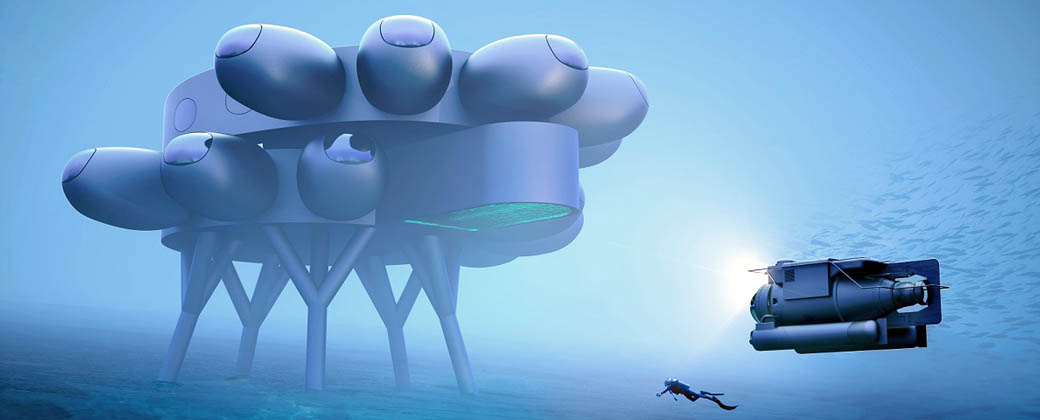Por Nadia Chiaramoni para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Por Nadia Chiaramoni para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
La forma en que los microorganismos actúan como agroquímicos. La experiencia con una bacteria muy específica que podría revolucionarlo todo.
Hoy en día los fertilizantes que proveen nutrientes y los pesticidas que tratan enfermedades son de tipo químico. Sin embargo, existe una demanda internacional en tratar de reducir el uso de este tipo de productos. Si bien es cierto que presentan numerosas ventajas, también se debe tener en cuenta que ocasionan un costo elevado para el ambiente. Claudio Valverde, del Laboratorio de Fisiología y Genética de Bacterias Beneficiosas para Plantas -Centro de Bioquímica y Microbiología del Suelo de la Universidad Nacional de Quilmes– conversó con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ sobre los avances logrados en su grupo de investigación respecto del uso de microorganismos en el agro.

Reponer el suelo
“La revolución verde vino asociada a la utilización de fertilizantes nitrogenados para reponer lo que las cosechas sacan del suelo”, comienza explicando Valverde. Los cultivos retiran principalmente carbono y nitrógeno de la tierra; el primero se repone gracias a la fotosíntesis, pero en el caso del nitrógeno el proceso es mucho más lento. Hasta que se empezaron a aplicar los fertilizantes nitrogenados, el suelo se fue empobreciendo paulatinamente, sin pausa.
El incremento en la producción gracias a los productos químicos fue elevada e innegable. Sin embargo, “las plantas no usan la totalidad del nitrógeno que se provee por rociado y el excedente, que se pierde cuando llueve, drena hacia las napas profundas, terminando en cursos de agua”, alerta el científico. Allí comienza otro tipo de problemas: las lagunas se cargan de nitrógeno, se enturbian, crecen algas y se modifica el ambiente. “Además de los problemas ecológicos está el costo de la producción ya que se fabrican a expensas de combustibles fósiles”, agrega Valverde.
Los microorganismos entran a la cancha
Hace alrededor de veinte años se empezó a poner foco en la contribución que podían realizar los procesos naturales. Evolutivamente, las plantas aprendieron a rodearse y captar microorganismos, flora natural del suelo. Asociados a raíces, favorecen procesos bioquímicos que terminan mejorando el crecimiento y el acceso a nutrientes.
“Conceptualmente es similar a lo que pasa en nuestro microbioma intestinal. Desde que nacemos se va ensamblando una comunidad natural de microorganismo que entrenan al sistema inmune en el reconocimiento de patógenos y ayudan a captar vitaminas y otros nutrientes. Con las plantas y los microorganismos del suelo la relación de protección y nutrición es la misma”, amplía el especialista.
La idea de la biotecnología, precisamente, es identificar y aislar componentes de ese microbioma que se puedan propagar en el laboratorio y que tengan actividades benéficas para aplicarlos como insumos para semillas o rociando cultivos, “como si fuese un probiótico para plantas”, explica el científico.
Las primeras experiencias con Pseudomonas
“Pseudomonas es un género muy diverso y amplio de bacterias, que pueden ser cultivadas, aisladas y purificadas. Además tenemos muchas herramientas para estudiarlas”, explica Valverde. Estos microorganismos pueden colonizar las raíces con roles muy particulares relacionados a la defensa de patógenos. El científico cuenta que siempre estudió genética bacteriana y que encontrarse con la actividad inhibitoria de patógenos en cultivos, le pareció algo fascinante: “Era algo que había aprendido afuera y quería traerlo a Argentina porque lo consideraba muy importante para la agricultura”, destaca.
En el presente, hay algunos productos formulados en base a aislamientos que mejoran la nutrición. El equipo liderado por Valverde se enfoca en explorar el potencial para combatir patógenos y generar lo que se conoce como biopesticida. “Con esa idea, hace 10 años generamos una colección propia de aislamientos que nos fuimos a buscar a lotes agrícolas del centro del país y tenemos un conjunto muy diverso del género Pseudomonas. Actualmente estamos evaluando cómo se comportan a campo, ya que es diferente a crecer una bacteria en el laboratorio, con variables controladas”, apunta Valverde. Los ensayos se llevan a cabo en conjunto con empresas que acceden a los campos y la logística necesaria.
¿El futuro es de las bacterias?
“Por lo pronto no creo que desaparezca el insumo químico ya que está establecido y tiene sus beneficios. Lo que sí creo es que va a haber una reducción en su uso y una combinación con las herramientas biotecnológicas”, comienza Valverde. Para la aprobación de los productos basados en bacterias es fundamental tener conocimientos de la persistencia en el ambiente y de la “invasibilidad” que presenta cuando se lo hace ingresar masivamente en un campo.
Respecto las de pseudomonas, existen resultados y son muy alentadores. “Cuando se aplica en semillas, lo que se ve es que se quedan en la raíz, les cuesta invadir el suelo, no son muy competitivas, lo cual es un rasgo deseable y que se puede explotar: tener un microorganismo que prefiera raíces y le cueste colonizar el suelo”, relata Valverde.
Según el científico, dentro de diez años debería ser una tecnología muy adoptada. La desventaja principal frente a los fertilizantes y pesticidas conocidos es que no se ve el efecto instantáneo: “Va a tomar tiempo juntar evidencia colectiva y, en mi opinión, debería haber una ayuda estatal en el marco de la promoción de este tipo de tecnologías. Hay que seguir insistiendo porque es una necesidad, no podemos seguir tirando pesticidas y fertilizantes por el costo ambiental que esto conlleva”, finaliza.


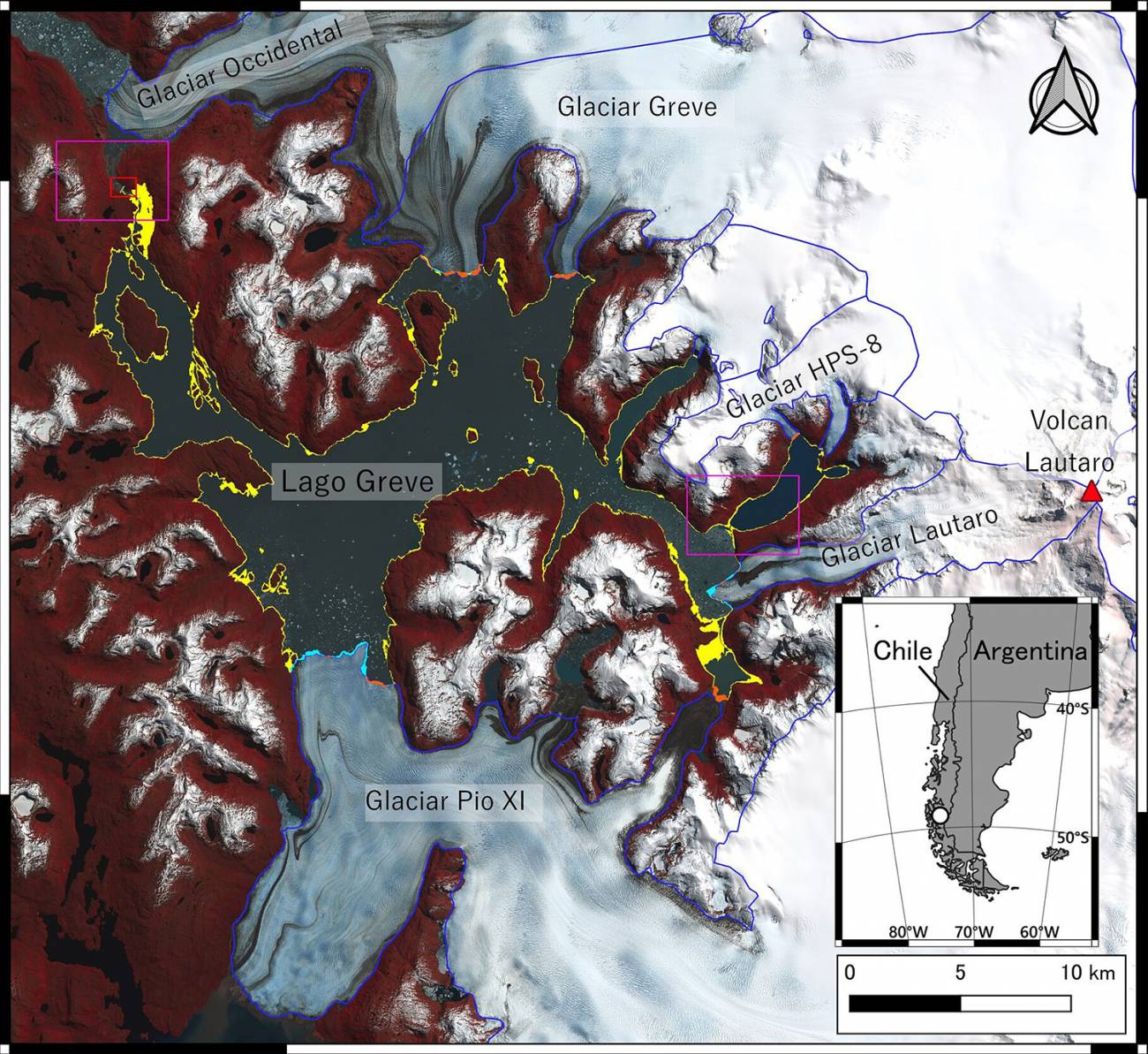
 Por
Por