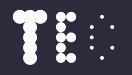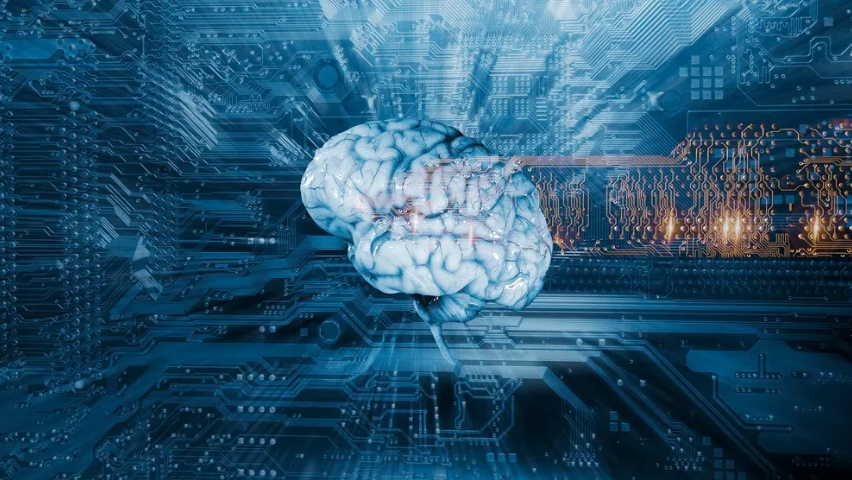Por María Ximena Perez para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Por María Ximena Perez para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Nuevo estudio sobre los mecanismos moleculares y celulares de las náuseas podrían ayudar a mejorar los medicamentos contra los vómitos.
Sabores desagradables u olores repugnantes, ver sangre, tener miedo, ansiedad, dolor y hasta un mero pensamiento es capaz de hacer vomitar al ser humano o, al menos, hacer que experimente náuseas. La cantidad de estímulos capaces de desencadenar el vómito parece no tener fin. Pero no todos los vómitos son iguales, ni mucho menos. Los médicos se refieren genéricamente a las náuseas y a los vómitos como emesis o como síndromes eméticos.
¿Por qué se producen? ¿Qué mecanismos se activan en el cerebro al vomitar? Los humanos son omnívoros, capaces de comer casi de todo. Por eso, son múltiples las ocasiones de toparse con alguna sustancia tóxica de origen animal, vegetal o mineral. Así, el envenenamiento es un riesgo real para su vida. Sin embargo, la naturaleza dotó a hombres y mujeres de un mecanismo de protección: un sensible sistema de vómito, que está impreso desde el nacimiento en los circuitos automáticos del sistema nervioso

La prueba de su hipersensibilidad está en la variedad de estímulos que son capaces de activarlo. Prácticamente no existe una sola enfermedad o medicamento de los que no se pueda predicar que las náuseas y los vómitos están entre sus posibles síntomas o efectos adversos.
¿Cómo se producen los vómitos?
El mecanismo del vómito está regulado por dos centros nerviosos: el centro del vómito (CV) y la zona gatillo quimioreceptora (ZGQ).
El CV es el “coordinador” del vómito. Hasta él llegan fibras nerviosas procedentes de todos los lugares capaces de inducirlo. Por supuesto las distintas partes del tubo digestivo, pero también otros lugares como el órgano del equilibrio situado en el oído interno o la corteza cerebral. Y de él parten otras fibras nerviosas hacia todos esos otros lugares que han de actuar coordinadamente para vomitar: el estómago que se contrae, la musculatura abdominal que colabora presionando el abdomen, el esófago que se mueve al revés de lo que suele para impulsar el contenido gástrico desde el estómago hacia la boca y, por último, la laringe, que al cerrarse impide el paso del vómito hacia la tráquea y los pulmones.
La ZGQ tiene la misión de empaparse de todas las sustancias químicas contenidas en la sangre, registrar a cada instante si contiene algún veneno o sustancia peligrosa y si es así, enviar inmediatamente una señal de alarma al CV para que éste desencadene la reacción del vómito.
Nuevos estudios
Cuando se ingieren alimentos contaminados por bacterias potencialmente dañinas, el vómito es una forma clave en que el cuerpo expulsa las toxinas. Para observar más de cerca el proceso desde el lanzamiento hasta el lanzamiento, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Biológicas de Beijing, rastreó un proceso similar en ratones, desde el intestino hasta el cerebro.
Aunque los ratones en realidad no vomitan, quizás porque en comparación con el tamaño de su cuerpo, su esófago es demasiado largo y la fuerza muscular es demasiado débil, sí tienen arcadas. Y esto permite estudiar las señales biológicas detrás de la intoxicación alimentaria.
“El mecanismo neural de las arcadas es similar al de los vómitos”, dice el neurobiólogo Peng Cao , del Instituto Nacional de Ciencias Biológicas de Beijing. Y agrega: “En este experimento, construimos con éxito un paradigma para estudiar las arcadas inducidas por toxinas en ratones, con el que podemos observar las respuestas defensivas del cerebro a las toxinas a nivel molecular y celular”.
Después de dar a los ratones una muestra de la toxina bacteriana Staphylococcal Enterotoxin A (SEA), que es producida por Staphylococcus aureus y también provoca enfermedades transmitidas por los alimentos en humanos, los investigadores observaron acciones inusualmente amplias de apertura de la boca en los animales, así como contracciones de la boca, diafragma y músculos abdominales (algo que también se ve en los perros cuando están vomitando).
A través de un proceso de marcaje fluorescente, se demostró que el SEA en el intestino activaba la liberación del neurotransmisor serotonina. Luego, la serotonina inicia un proceso químico que envía un mensaje a lo largo de los nervios vagos, los principales conectores entre el intestino y el cerebro, a células específicas conocidas como neuronas Tac1+DVC en el tronco encefálico.
Cuando los investigadores desactivaron artificialmente estas neuronas Tac1+DVC, las arcadas disminuyeron. Lo mismo sucedió con las náuseas inducidas por la doxorrubicina, un fármaco de quimioterapia común: cuando se apagaron las neuronas Tac1+DVC o se detuvo la producción de serotonina, los ratones tuvieron muchas menos arcadas en comparación con un grupo de control.
“Con este estudio, ahora podemos comprender mejor los mecanismos moleculares y celulares de las náuseas y los vómitos, lo que nos ayudará a desarrollar mejores medicamentos”, dice Cao .
Los investigadores encontraron que los tejidos intestinales formados por las llamadas células enterocromafines son responsables de la liberación de serotonina en el intestino. Por eso, los estudios futuros podrían analizar cómo las toxinas interactúan con estas células en particular para desencadenar el proceso de vómitos.
El mapa detallado resultante del estudio podría dar pistas sobre la intoxicación alimentaria y la quimioterapia, ya que los resultados sugerirían que el cuerpo produce respuestas defensivas similares a ambos.
Así, la investigación podría abrir el camino a mejores medicamentos contra las náuseas para las personas que se someten a ciclos de quimioterapia, lo que permitiría que los medicamentos recetados combatan el cáncer con menos efectos secundarios adversos.