Investigadoras e investigadores del sistema científico, tecnológico y académico participarán con sus números humorísticos basados en su labor cotidiana, sus objetos de estudio y sus anécdotas más curiosas.
Te invitamos a la gran final del Concurso Nacional de Stand Up y Monólogos Científicos, que se celebrará el viernes 6 de octubre a las 17 h en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) con entrada libre y gratuita.
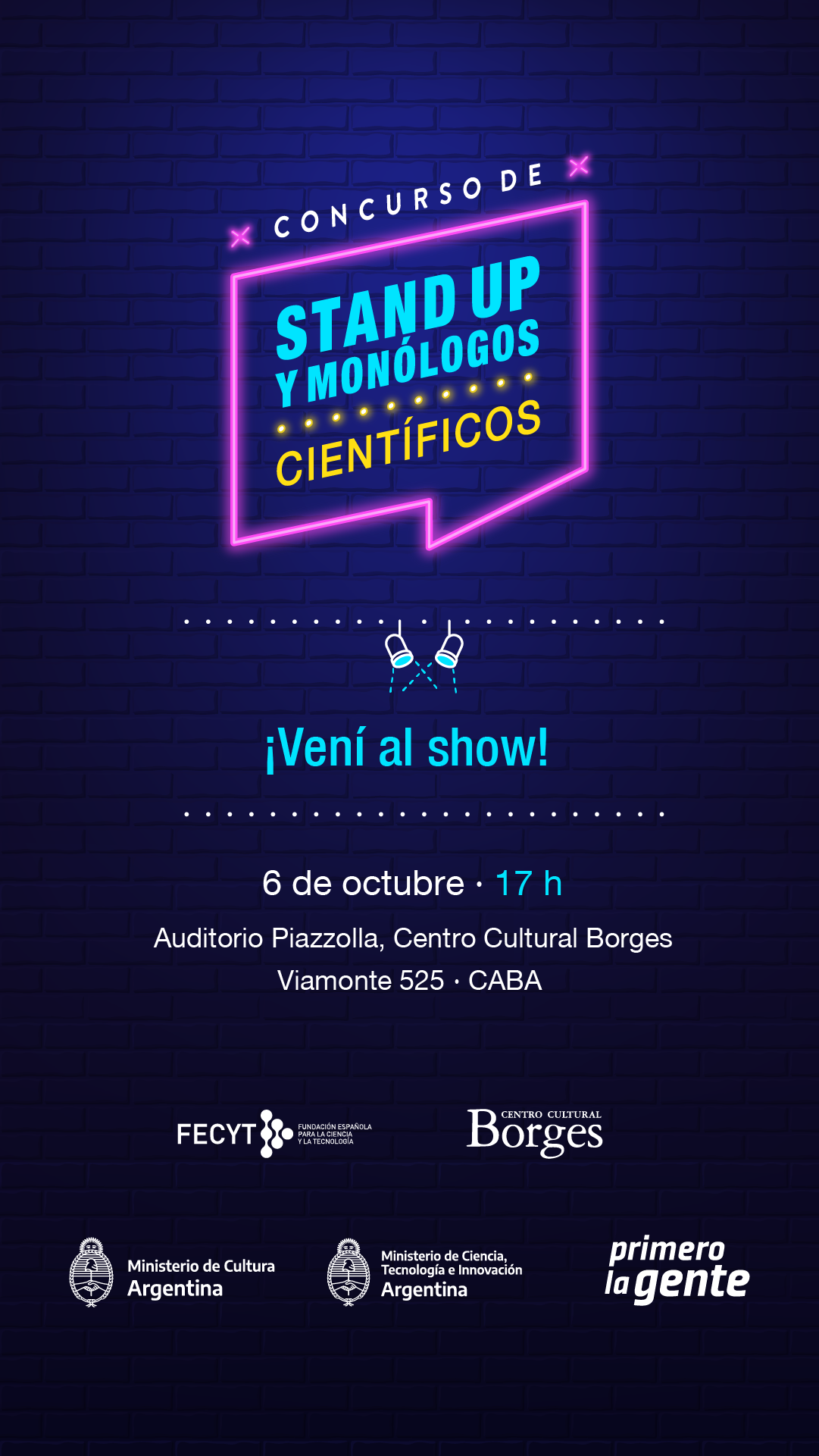 A través de sus presentaciones, 16 investigadoras e investigadores del sistema científico tecnológico nacional, buscarán ganar su pasaje a la final de la primera edición del Certamen Iberoamericano de Monólogos Científicos “Solo de Ciencia” que tendrá lugar en Madrid, España, el próximo 28 de noviembre, en coincidencia con la celebración del Día Iberoamericano de la Ciencia.
A través de sus presentaciones, 16 investigadoras e investigadores del sistema científico tecnológico nacional, buscarán ganar su pasaje a la final de la primera edición del Certamen Iberoamericano de Monólogos Científicos “Solo de Ciencia” que tendrá lugar en Madrid, España, el próximo 28 de noviembre, en coincidencia con la celebración del Día Iberoamericano de la Ciencia.
Las y los participantes son: Alfonsina Barraza, Claudio Martinez, Enrique Corapi de la CABA; Mariana Ortecho y Alejandro Ferrari de Córdoba; Víctor Passamai y Germán Ariel Salazar de Salta; Valeria Corbalán de Mendoza; Juliana Saponara, Roxana Aramburu y Javier García de Souza de La Plata; Gabriela Hernandez y Pablo Sanzano de Tandil; Jorge Mendez de Mar del Plata; Nadia Chiaramoni de Quilmes y Martín Ezequiel Farina de Monte Grande, todas localidades de la provincia de Buenos Aires.
La elección de la ganadora o el ganador estará en manos de un jurado integrado por la médica y comediante Sol Despeinada; la doctora en ciencias de la educación Constanza Pedersoli; la bióloga Paula Cramer; el científico y conductor de tv Andrés Rieznik; y el actor cómico y standupero Félix Buenaventura.
E invita Los gastos de pasajes y alojamiento serán cubiertos por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT)
El Concurso Nacional de Stand Up y Monólogos Científicos, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), apunta a dar a conocer, a través del humor -de manera amena y para todo público-, la labor científica y sobre quienes trabajan, sus vivencias personales y sus objetos de estudio. La iniciativa propone difundir la cultura científica para generar vocaciones y se enmarca en el acuerdo de colaboración vigente entre la cartera de ciencia y la FECYT para la producción de contenidos y el desarrollo de iniciativas de divulgación, con el objetivo de fomentar el uso del español como lengua vehicular de ciencia, periodismo y cultura científica de calidad.

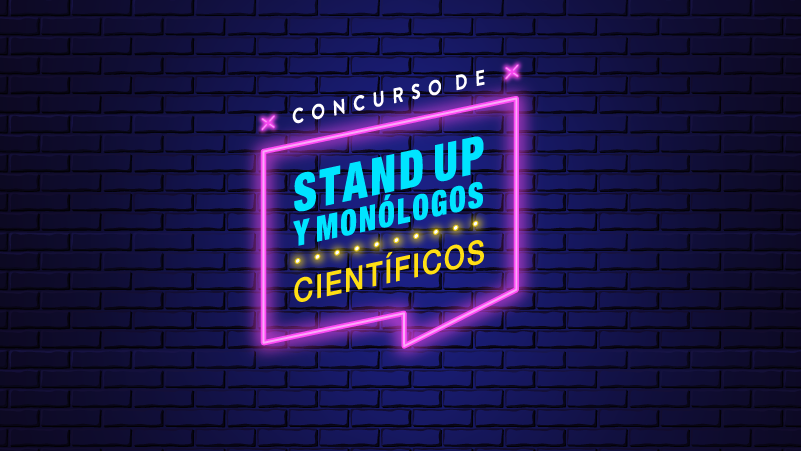

 Por Mercedes Muñoz Cañas
Por Mercedes Muñoz Cañas 

 Por María Ximena Perez para
Por María Ximena Perez para 