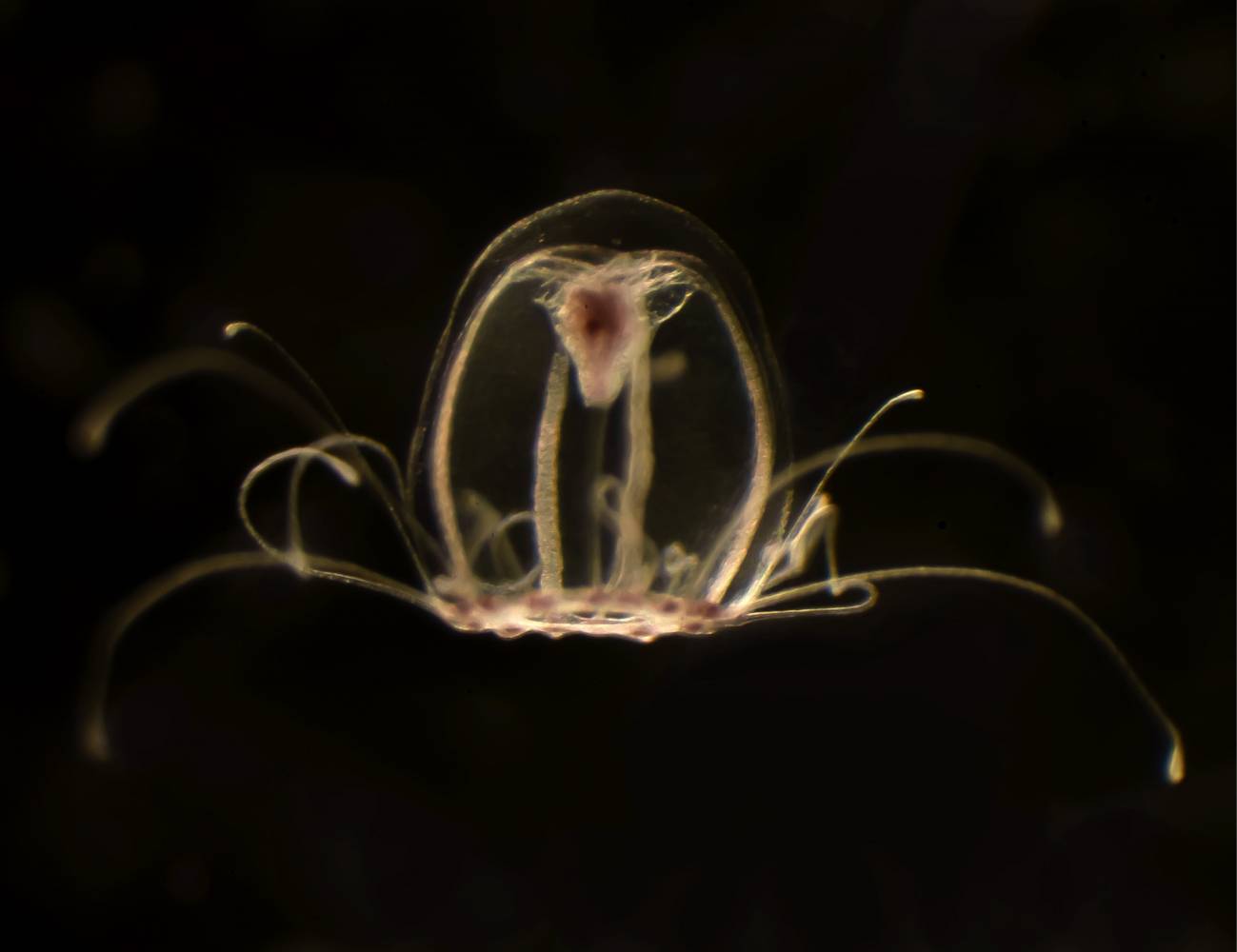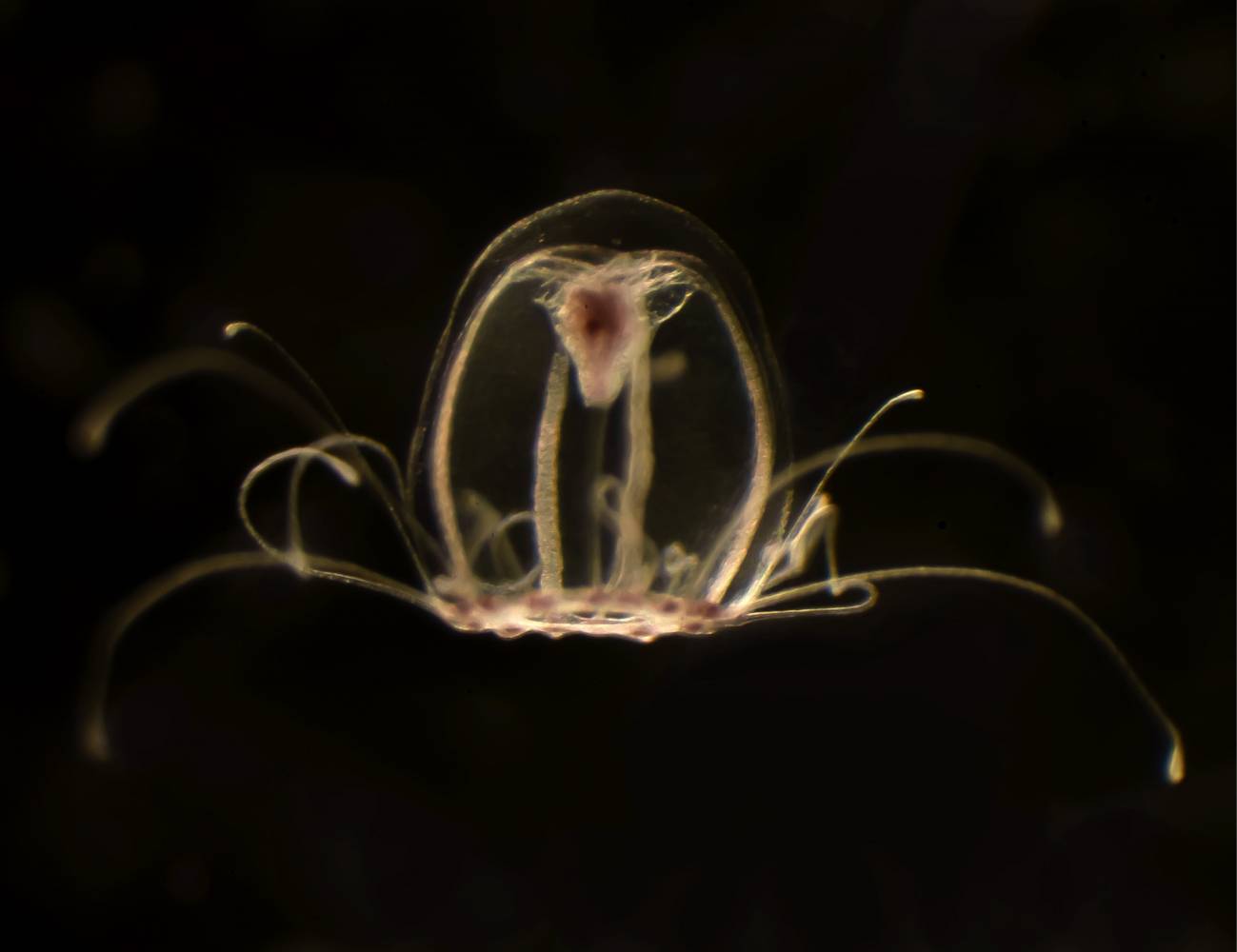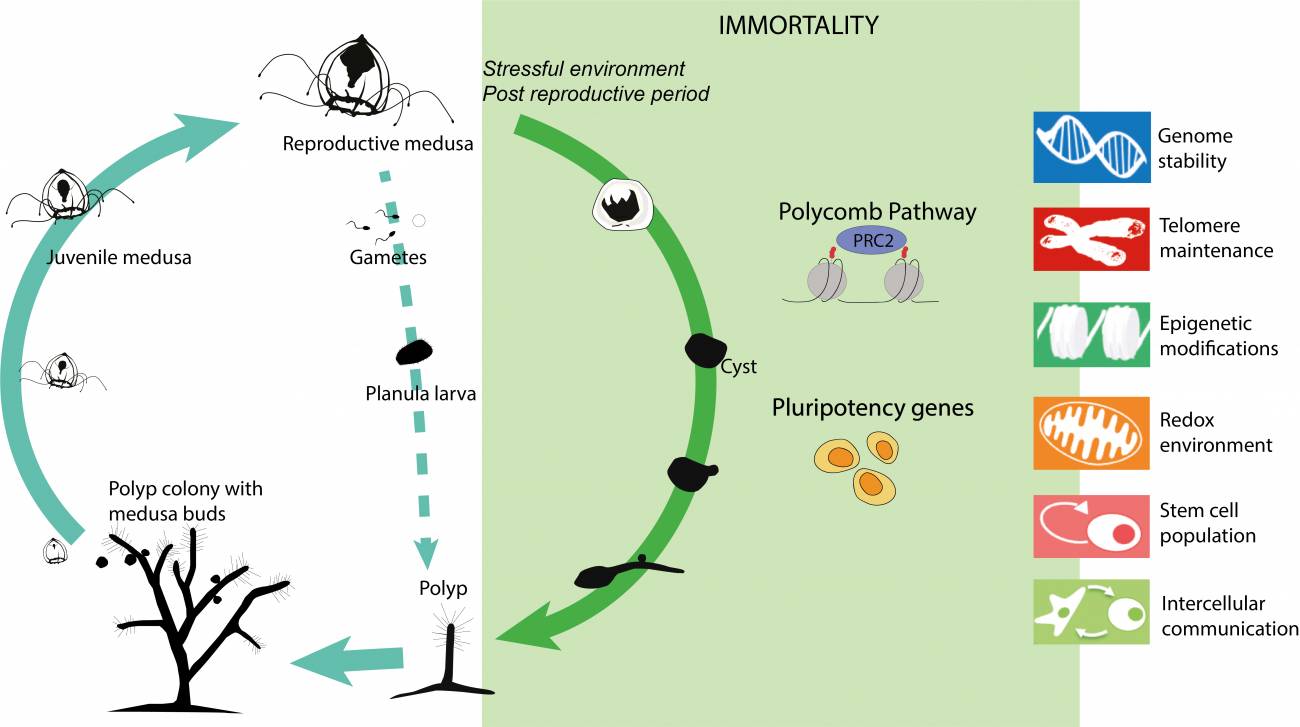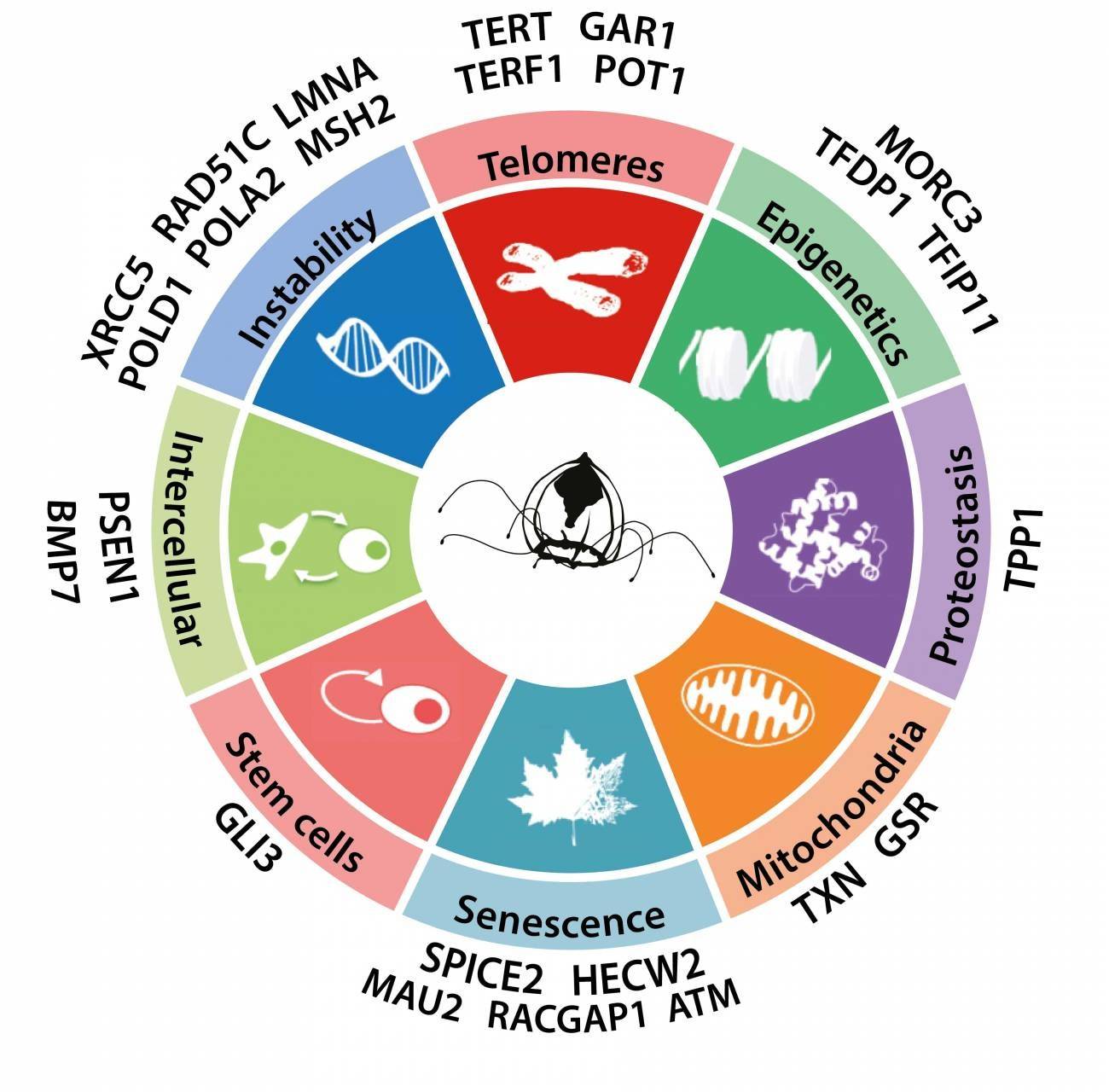Por Edgar Hans para SINC
Por Edgar Hans para SINC
Estos mamíferos, protagonistas del #Cienciaalobestia, pueden habitar en altitudes de entre 3.000 y 6.000 metros en entornos con poco oxígeno gracias a su genética. Si se viviera en estas condiciones durante mucho tiempo, otros animales –al igual que los humanos– podrían experimentar problemas pulmonares y cardíacos graves.
En entornos gélidos y con escaso oxígeno, son pocos los animales capaces de adaptarse a estas duras condiciones sin que ello les suponga graves problemas de salud. Uno de ellos es el yak, un mamífero bóvido de tamaño mediano y pelaje lanoso nativo de las montañas de Asia Central y el Himalaya. Hasta hace bien poco, era un misterio cómo era capaz de vivir en las alturas.

Recientemente, un estudio de la revista Nature Communications ha expuesto las adaptaciones genéticas y celulares que permiten a estos animales sobrevivir a grandes altitudes donde es difícil respirar. Su supervivencia se explica por un tipo de célula pulmonar endotelial, específica de estos mamíferos, que desempeña un importante papel en su capacidad para vivir en entornos hipóxicos.
Tanto los yaks domésticos (Bos grunniens) como los salvajes (Bos mutus) habitan sin complicaciones en regiones de gran altitud en la meseta tibetana (entre 3.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar) que se caracterizan por sus bajas concentraciones de oxígeno.
A diferencia de estos imponentes animales, los mamíferos no autóctonos, incluidos los humanos, pueden sufrir graves problemas pulmonares y cardíacos tras la exposición prolongada a tales condiciones.
“Nuestras próximas investigaciones pretenden desvelar en qué momento temporal los yaks desarrollaron sus características células pulmonares durante su proceso evolutivo”, cuenta a SINC Qi-En Yang, coautor del estudio e investigador del Instituto del Noroeste de Biología de la Meseta (NWIPB) de la Academia de Ciencias de China.
Una vida en las alturas gracias a la genética
Para explorar cómo se adaptan los yaks a estos entornos, Qi-En Yang y otros científicos han combinado datos genómicos y transcriptómicos para presentar una imagen muy detallada del genoma tanto de los especímenes domésticos como salvajes, así como un mapa de sus diferentes tipos de células pulmonares.
En total, los científicos han identificado 127 genes que se expresan de forma diferente en los yaks en comparación con el ganado europeo y han descubierto un subtipo de célula endotelial que solo se encuentra en el tejido pulmonar de este animal.
Se cree que esta célula puede hacer que los vasos sanguíneos de los yaks sean más resistentes y fibrosos, lo que podría ayudar en la exigente tarea de respirar con relativamente poco oxígeno.
Los autores concluyen que sus descubrimientos proporcionan información sobre las adaptaciones genéticas de estos mamíferos a los entornos de gran altitud y pueden tener implicaciones para nuestra comprensión de las diferentes respuestas a los entornos de bajo oxígeno en otras especies.

La evolución de especies endémicas
Aunque este es el primer tipo de célula especial que se sospecha que ha evolucionado para hacer frente a las condiciones de bajo oxígeno, los investigadores esperan que existan células similares en antílopes y ciervos que también viven en las altas mesetas.
“Creemos que estas células podrían estar presentes en otros animales que son endémicos de la meseta tibetana de Qinghai y que han vivido allí durante millones de años como el antílope tibetano”, comenta Qi-En Yang.
Por el contrario, los humanos podrían no disponer de ellas, ya que estos solo han ocupado la meseta durante unos 30.000 años, por lo que este cambio evolutivo tardaría más en llegar en comparación a otras especies.
Referencia: Gao, X. et al. “Long read genome assemblies complemented by single cell RNA-sequencing reveal genetic and cellular mechanisms underlying the adaptive evolution of yak”. Nature Communications (2022).
Fuente: SINC.



 POR Nicolás Retamar para
POR Nicolás Retamar para