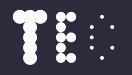POR Nicolás Retamar para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
POR Nicolás Retamar para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Especialistas en psicología del deporte permiten ilusionar a un país con el rol que adquirió el capitán y la importancia de la Copa América.
Tras la obtención de la Copa América en el estadio Maracaná, todos los integrantes de la Selección hacían hincapié en el grupo que se había formado. ‘Un grupo muy unido’ y ‘tiramos todos para el mismo lado’ son algunas de las frases que repitieron una y otra vez. Aunque suene cliché, en un deporte colectivo como el fútbol, la formación de un conjunto es una tarea importante si se desea alcanzar el éxito. Que haya una buena comunicación entre los propios jugadores, y estos con el cuerpo técnico, que cada quien sepa el rol que ocupa en el plantel y que haya un liderazgo, son algunas de las claves para afrontar desafíos como los que tiene la Selección.

“Hay un exitismo social que genera que tengan exigencias psicofísicas superiores. Se espera de ellos un mayor grado de intensidad y complejidad, lo que genera más presión e implica una responsabilidad más grande”, cuenta Luciana Ortiz, psicóloga clínica y deportiva, ante la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
En este sentido, la psicología aplicada al deporte busca conocer y optimizar la vida privada del deportista para que pueda alcanzar su máximo potencial en la disciplina. “Al igual que las físicas, las habilidades psicológicas se entrenan y se desarrollan, no es que nacemos con ellas”, destaca la psicóloga deportiva.
Messi, el capitán
Suena el pitazo del árbitro y Messi se arrodilla instantáneamente para llorar y celebrar su primera Copa con Argentina. Atrás quedan las frustraciones del pasado y los cuestionamientos impulsados por los medios de comunicación. La victoria final ante Brasil confirma que el diez es el líder del equipo, dentro y fuera de la cancha.
“El rol de Messi como líder es súper importante en un deporte grupal, especialmente siendo el mejor del mundo. Es un ejemplo a seguir porque transmite valores, algo muy importante en un equipo”, afirma Ortiz, quien es parte del Equipo de Investigación e Innovación en Psicología del Deporte (Conicet-UBA-UAI).
Por su parte, el psicólogo deportivo Ezequiel Scardigno agrega que, pese a que siempre se le exigió que asuma el rol de líder, ese lugar lo ocupaba Javier Mascherano. “Hoy tenemos un Messi muy experimentado y con una larga trayectoria que le da la espalda y el respaldo suficiente para tener la voz cantante. Independientemente de que hace años es el mejor del mundo, Lionel se ganó el liderazgo del grupo por su calidez y sencillez humana”, resalta.
En el documental Sean eternos: Campeones de América se observa a un Messi que comanda en el vestuario y tiene la voz cantante. Ese rol, que siempre se le reclamó en la derrota, lo condensa en 80 segundos de video. En cuanto al tipo de líder y mensaje que transmite, Ortiz destaca: “Lo más importante de esa arenga es que nunca habló del rival, siempre habló de los valores y las condiciones de su propio equipo. Por lo tanto no importaba el rival sino las cosas que ellos tenían para poder lograr sus objetivos”.
Un alivio necesario
La reciente victoria en la Copa América rompió una maldición de derrotas que incluía cinco finales perdidas en esa competición (2004, 2007, 2014, 2015, 2020) y la final mundialista en 2014 contra Alemania. En ese lapso, una generación de futbolistas que brillaron en sus clubes fue hostigada y la pregunta se repitió: ¿Por qué no juegan en la Selección como lo hacen en sus clubes? Muchas veces, mientras en sus equipos eran determinantes en partidos claves, en la Selección no podían realizar buenos partidos ni incidir como sí lo hacían en sus clubes.
“Lograr el tan ansiado título fue fundamental para sacarse la mochila pesada que injustamente cargaban los jugadores. La tranquilidad y la confianza le permitieron al equipo ganar todos los partidos disputados desde la última Copa y llegan con la confianza suficiente para encarar este mundial de la mejor manera posible”, cierra Scardigno.