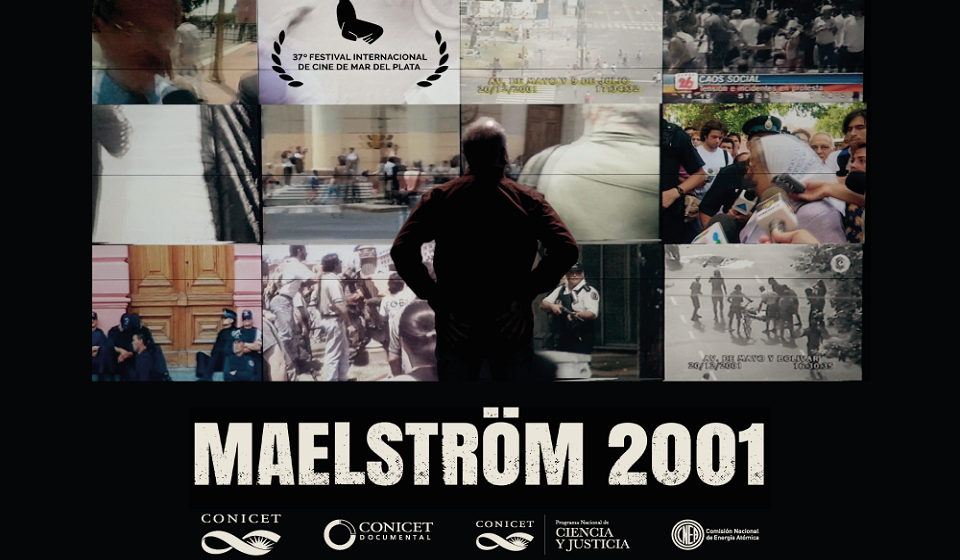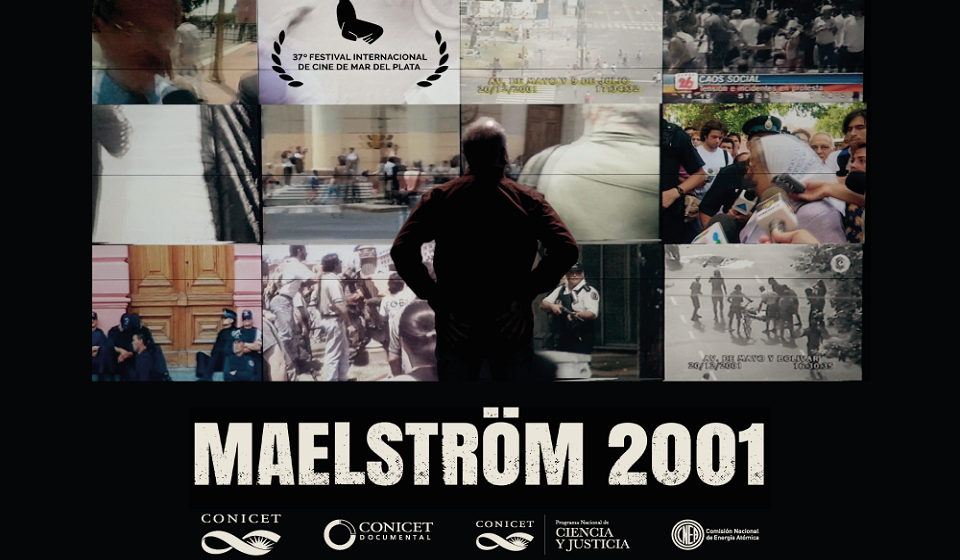POR María Ximena Perez para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
POR María Ximena Perez para AGENCIA DE NOTICIAS CIENTÍFICAS UNQ
Aunque se asocian al aburrimiento parecen activar el cerebro. Los datos científicos que explican por qué este comportamiento es innato e irresistible.
Cuando Marcelo está cansado, bosteza. Pero también bosteza cuando se despierta después de dormir toda la noche. Al igual que Nicolás, que bosteza cuando está aburrido, pero también cuando está ansioso, hambriento o a punto de comenzar una nueva actividad. Lo curioso es que cuando bosteza Marcelo, inmediatamente también bosteza Magalí, que está a su lado. Y luego, al ver como ella abre su boca de par en par, inspira profundo y lagrimea, inevitablemente, también bosteza Ana.

¿Por qué se contagia el bostezo? ¿Cuál es la naturaleza de este comportamiento innato y contagioso que no requiere de aprendizaje previo?
En diálogo con la Agencia de noticias científicas de la UNQ, Santiago Plano, investigador del Laboratorio de Cronobiología de la UNQ y del Instituto de Investigaciones Biomédicas del Conicet, lo explica así: “El bostezo es un movimiento involuntario que involucra, además de abrir grande la boca y respirar pausado, un estiramiento muscular con extensión de la porción cervical de la columna, un cierre de ojos y lagrimeo”.
Algo característico de este acto es que no se puede bostezar a medias, ya que, como toda pauta fija de acción del organismo, posee una intensidad característica, no se lo puede contener y llega en tandas.
¿Qué pasa en el cuerpo al bostezar? Si bien está relacionado con la fatiga, estudios recientes demostraron que “podría relacionarse con el estrés, el peligro y también con algunas enfermedades”. Al bostezar se expande y contrae el seno maxilar, ubicado en los pómulos, y esto bombea sangre al cerebro. “Se cree que esto ayuda no solo a suministrarle oxígeno y nutrientes al cerebro sino, además a enfriarlo, favore un correcto funcionamiento y una mejor respuesta ante estresores”.
En cadena y por empatía
Existen diversas investigaciones donde se demuestra una correlación entre una capacidad básica para la empatía y el fenómeno del contagio de bostezo. Por ejemplo, ciertas personas con dificultades para establecer relaciones interpersonales debido a alguna patología o a una lesión cerebral, no suelen bostezar cuando ven a alguien hacerlo. Pruebas similares se están realizando con enfermos de Alzheimer. Además, todo apunta a que es necesario el desarrollo de ciertas estructuras neuronales, ya que tampoco se produce contagio antes de los dos años de edad.
Podría pensarse que el contagio, que puede darse por solo oír a alguien bostezar o ver una foto de alguien bostezando, ayuda a un grupo a estar sincronizado, poniéndolos en un corto periodo de tiempo en una situación de mayor alerta, o al menos con el cerebro más oxigenado y fresco para actuar ante algún evento.
Al parecer, el efecto contagio se desencadena automáticamente por reflejos primitivos en un área del cerebro responsable de la función motora. Y en él intervienen las llamadas neuronas espejo, relacionadas con la capacidad de sentir empatía hacia otras personas, y también con la de aprender nuevas habilidades mediante la imitación.
Siguiendo esa línea, Plano asegura que “en este contagio pueden estar involucradas las famosas neuronas espejo, que se activan al imitar un movimiento y son responsables de la empatía entre humanos”.
Resistirse es en vano
Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, se comprobó que reprimir un bostezo aumenta las ganas de hacerlo. Para demostrarlo dividieron a los participantes en dos grupos y les mostraron imágenes de varias personas bostezando. A unos les pidieron que actuaran con naturalidad y a los otros que intentaran reprimir las ganas de bostezar. Todos fueron monitorizados para observar las reacciones que se producían en su cerebro, y se contabilizó el número de veces que bostezaban. El resultado fue que los que intentaron frenar los bostezos, no solo sintieron más necesidad de bostezar sino que al final lo hicieron más veces.
Con todo, lo cierto es que todavía no se encontró una explicación definitiva sobre la función que tiene este gesto común que el ser humano comparte con otros mamíferos.